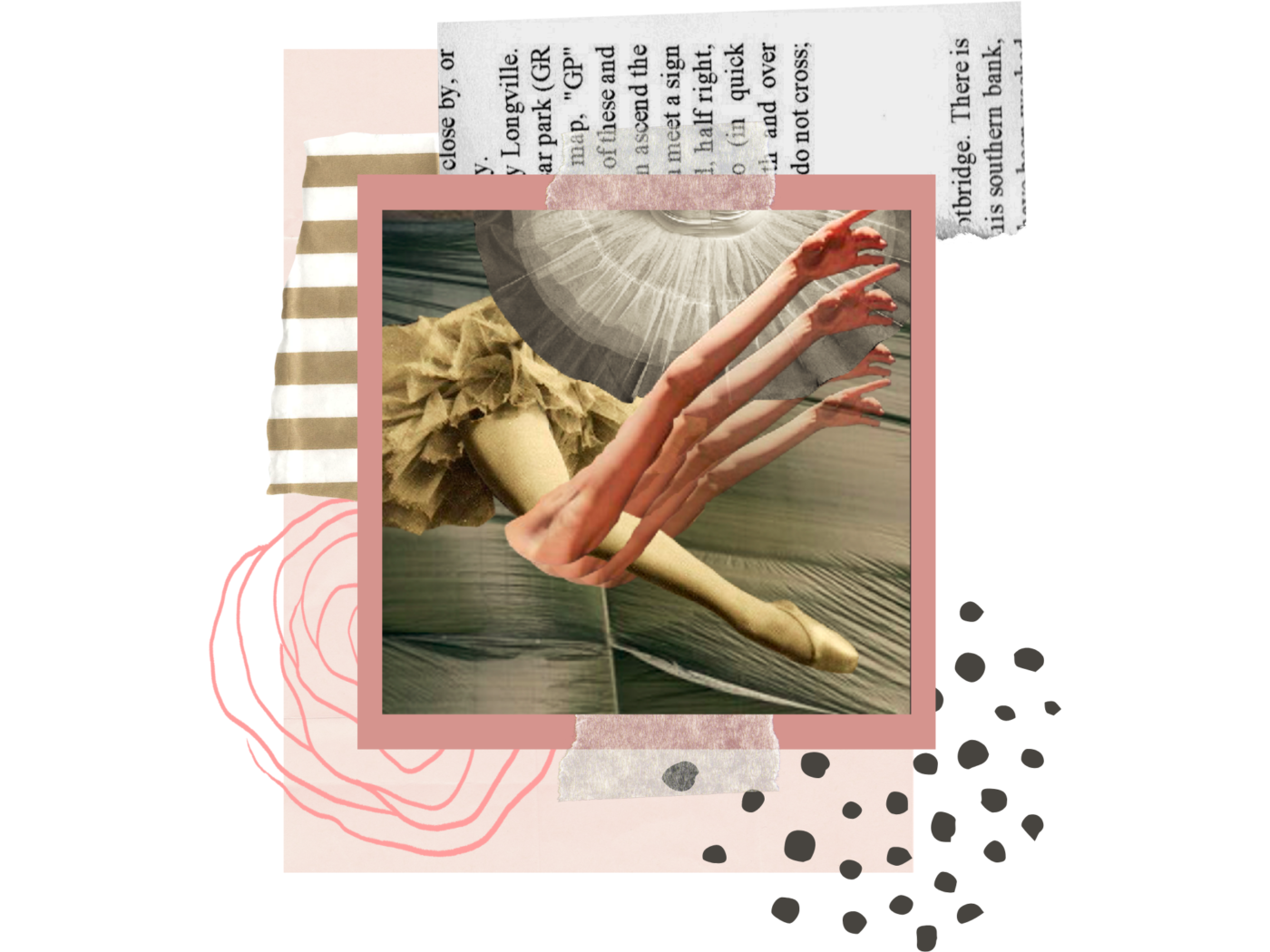Carta de una (aprendiz de) bailarina
Soy una chica delgada que jamás hizo algo por su cuerpo.
Así pues, soy una chica delgada y terriblemente rígida.
Cada uno de mis huesos traquea cuando cambio de posición mis pies: de segunda a quinta y luego relevé sous-sus. Se escuchan romper las rodillas después del “demi-plié, grand-plié”; y mi cadera se descoloca cuando, en el aire, me exijo hacer bien un ronde jambe queriendo lograr los noventa grados a la altura del piso sin modificar mi postura y colocación, pero alcanzando –con suerte y trabajo duro– unos cuarenta o cuarenta y cinco grados.
¡Cambré!, se escucha sutilmente en el salón de danza; subo el brazo derecho a quinta posición, el izquierdo permanece en la barra, giro la cabeza hacia la diagonal derecha y sostengo la mirada por sobre el codo. Mi espalda, como plastilina vieja, se dobla hacia atrás y regresa lentamente antes de poder fracturar alguna vértebra. Nada es fácil, nada. Cada uno de mis músculos se quema dentro; quisiera poder hacer una descripción más cercana de lo que siento pero no existen palabras para pintar un paisaje que no se ve: el dolor.
No es más fácil tomar lecciones de ballet para una chica delgada solo por ser delgada. Exige, exige muchísimo, y de no gustarme tanto, abandonaría las clases como abandoné cada uno de los deportes de los que mis padres y profesores intentaron enamorarme en la infancia.
Uno no se enamora de lo que uno quiere, yo intenté: volley, basket, kitball, baseball y nunca aprendí a nadar.
Uno se enamora – por suerte – cuando menos espera de lo que nunca pensó. En mi caso, un recuerdo de mis seis años con un tutú color rosa en clases sabatinas: un lugar común.
Ojalá pudiera contar que por fin logré el split perfecto, hago puntas, tengo hiperextensiones y hago una spagat bellísima. Pero estoy trabajando en ello, con mis tendones cortos y mis crespos recogidos, trabajo en ello. Después de cada clase intento describir lo que me produce estar allí, y no, no puedo; no puedo explicarle a nadie lo que se siente y en eso digo que es muy parecido a querer: nadie sabe cómo ni en qué momento, pero de repente sientes que estás flotando.
Todo esto para decir que, anoche, después de retomar mis lecciones de ballet, llegué a casa con una sonrisa de oreja a oreja y queriendo escribir esta carta. Me quedé pensando en por qué eso que nos hace tan felices tiene que parecer siempre inalcanzable, corto o inoportuno: un sueño. En que, si a mis seis años la academia de ballet a la que asistía no hubiera cerrado, es probable que hoy fuese bailarina y no estuviese pensando en mi futuro trabajo de grado. En que me hubiera gustado que fuese así. Y, en que pese a ser tarde para una carrera como bailarina, sigue haciéndome feliz dedicarle mis noches a esa práctica de poner a girar el alma y no sé si a eso se le llama resignación, conformismo, o tranquilidad.
Entonces, resulta extraño: un día tenés una certeza y al otro no. Un día tenés una ilusión y al otro pensás que jamás lo vas a lograr. Pero uno sigue ahí, a veces por obstinado y otras por perseverante; ninguna de las dos mejor que la otra, lo importante es que te haga flotar.
Cuando eso deje de ocurrir, es mejor saber marcharse.
Escrito por: Jessica Mileidy Agudelo
Periodista, UdeA
Collage: Laura Carmona Hoyos
*Este contenido es producto del curso Taller de medios I para el Pregrado en Periodismo de la UdeA. 2016.